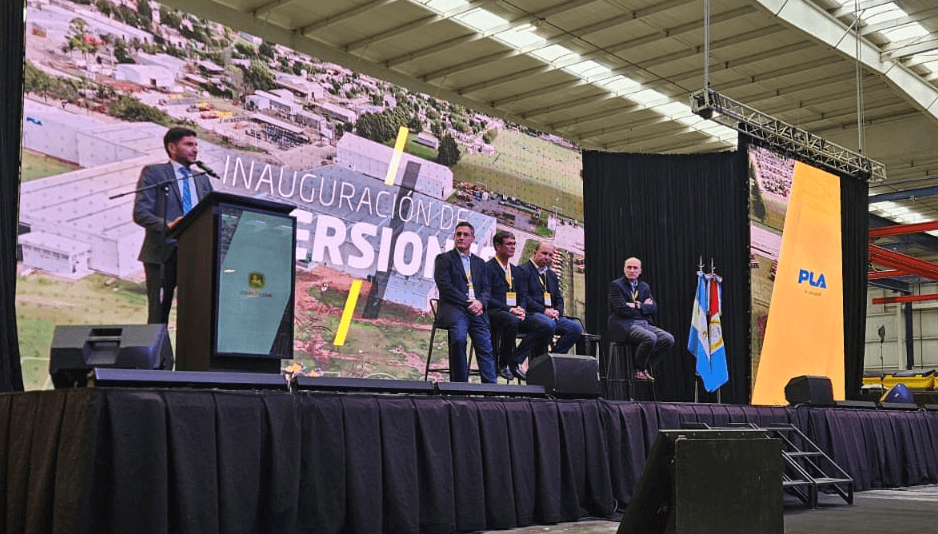
El Barreda desconocido: desprecio a la mujer que lo salvó y apodó “Chochán” y el recuerdo de sus hijas
CIUDADANOS 16/11/2022 Rodolfo PALACIOS



:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DVQZGXEQZJG3XDVKZSLTNN7M5M.jpg)
La última vez que lo vi, el 20 de noviembre de 2012, Ricardo Barreda me miró con odio.
Me mantuvo la mirada unos segundos, detrás de esos lentes aparatosos.
Esos lentes, que ahora sacó a la venta un amigo suyo, no sólo le mejoraban la visión miope.
Eran una especie de disfraz. Como si distorsionaran su apariencia y lo mostraran como un personaje gris. Un alfeñique encorvado, de caderas más anchas que hombros.
Al decoradado se sumaban las remeras a rayas horizontales, los pantalones uno o dos talles más grandes subidos hasta el ombligo y unos mocasines marrones claros que arrastraba al caminar. Esa fragilidad corporal eran como su método de distracción para la mirada ajena.
Un personaje de Chaplin, su ídolo.
Pero cuando mostraba retazos de su alma, el dentista conservador y callado, autor de una masacre que lo catapultó a ser uno de los más oscuros íconos del crimen argentino no mostró señales que llevaron a presagiar lo que ocurriría el domingo 15 de noviembre de 1992 en La Plata, hace 30 años, cuando mató a escopetazos a su suegra Elena Arreche, su esposa Gladys McDonald y sus hijas Adriana y Cecilia.
Ese odio le daban vida a sus ojos por momentos inexpresivos. Aquella vez, Barreda manoteó los dos libros -la biografía no autorizada que había escrito sobre él y me había pedido por teléfono- y cuando leyó el título, hubo un silencio incómodo. Estábamos en el pasillo del edificio de Belgrano donde vivía con su novia Berta. Llovía y él se cubría con un paraguas. Yo estaba mojado y esperaba que dijera algo.
En la tapa se veía una foto que yo le había sacado en la calle, sonriente y con lentes de sol, y el título: “Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres”.
-Siempre soy el último cornudo en enterarme de las cosas -dijo ya sin mirarme.
-Sé que lo traicioné. Que si yo le decía que iba a escribir ese libro me iba a dar un portazo en la cara. Pero el título es la palabra que hizo famosa usted.
-No quiero verlo más. Es como si se hubiese caído un jarrón y roto en mil pedazos. Imposible de arreglar -dijo el femicida-, se dio vuelta y camino hacia su departamento.
Se fue intranquilo. Nada que ver al hombre que en 1992, después de eliminar a su familia porque según él le decían “Conchita” y lo humillaban, salió aliviado de su casona de La Plata para ir a ver elefantes y jirafas del zoológico de La Plata porque lo relajaban, antes de comer pizza con su amante y tener sexo en un hotel.
Durante un año vi más de diez veces a Barreda. Casi la misma cantidad de encuentros que tuve con Carlos Eduardo Robledo Puch, el llamado Angel Negro que en 1972 mató a once personas por la espalda o mientras dormían. En las charlas no hablaba de los femicidios, pero sin nombrarla, la matanza que había cometido aparecía en la atmósfera, en algún gesto suyo o en la anterior vez que me había mirado con desprecio: cuando, mientras comíamos una picada con un vino blanco en cajita, empecé a levantar los platos para llevarlos a la cocina.
Barreda me fulminó con la mirada y me advirtió:
-Por favor no hagas eso porque me hace acordar...porque lo mismo hacían mis hijas. No hay que levantar la mesa si no se terminó de comer.
Esa escena aparece en en libro y es una de las que más lo enojó. La otra involucra a Berta André, la mujer que lo conoció cuando visitaba a un amigo preso con Barreda. Se pusieron de novios y ella se ofreció como garante del femicida y cuando salió en libertad lo alojó en su departamento de Belgrano.
“De pronto, ocurre lo impensado. Berta se despierta, ojerosa, bostezando y desperezándose, quizá en busca de una medialuna o un bizcochito de grasa. Pero no. Es sólo un amague. Saluda con la mano y vuelve a dormir”.
–Qué pecado –dijo cuando vio lo que estábamos por comer con su novio.
La picada se ofrecía, obscena: salamines con orégano, longaniza, jamón crudo de Tandil, queso de cabra, aceitunas negras empapadas en aceite de oliva, roquefort, queso con pimienta, pan casero y un frasquito con ciervo ahumado.
Berta se encerró en su pieza.
Barreda hizo cinco comentarios mientras señalaba la puerta de la pieza.
–Esta mejor que no coma.
–-Si esta come, fenece.
–Fenece.
–La gorda fenece. –Fe-ne-ce. Pobre Chochán.
Decía fenece con cierta musicalidad, como si gozara de esa palabra. Y cada vez que lo decía, señalaba la puerta cerrada de la pieza, donde su novia aún dormía”.
Eso escribí en el libro. En varios pasajes, aparece Barreda -aun delante de su novia- llamándola chochán. “Chochán no las entendería nunca”, me dijo cuando le pregunté si veía las peliculas de Federico Fellini, su director de cine preferido.
Barreda me pidió dos ejemplares del libro. Uno se lo dio a un abogado para ver si podía iniciarme una demanda. Pero nunca lo hizo. Todo lo contrario: la Justicia, ante una denuncia de Berta por maltrato psicológico de parte de Barreda, lo mandó otra vez a la cárcel por un tiempo. En los argumentos incluyó fragmentos del libro y la palabra Chochán como ejemplo de maltrato humillante.
Miguel Maldonado, el perito que examinó a Barreda antes del juicio, se refirió a la relación del asesino con Berta.
–Nunca se arrepintió de matar a las mujeres de su familia. Y maltrató a la mujer que le dio una oportunidad que no merecía. Lo cuidó, le dio todo, pero él la maltrataba. Le decía Chochan, ignorante, la subestimaba, pareciera no tenerla en cuenta para nada. No le escuché ni un elogio hacia Berta. Yo dije en su oportunidad que Berta corría riesgos. Y por eso lo denunció. Una vez él dije que en iguales circunstancias, y si bien no se puede hacer futurología en estas cuestiones, Barreda volvería a matar.
En uno de los encuentros con Barreda, lo vi tratar con amor a sus dos cotorras. Les hablaba, les decía “hijas”.
Ricardo Barreda murió el 25 de mayo de 2020, en un geriátrico de José C. Paz, donde estaba postrado y con demencia senil, a los 84 años.
Para Pablo Martí, el biógrafo que más lo conoció y la última persona en visitarlo, el femicida no quería irse de este mundo.
“Estoy seguro que no quería morirse. Como si quisiera ser el último invitado en irse a la fiesta. Me pidió que mi libro se llame ‘No me olviden’. Por eso hubiese querido seguir viviendo. Para molestar con su presencia a quienes lo odiaban por el horror que había causado”, cuenta Martí.
En sus últimos días de vida, el cuádruple femicida decía que se arrepentía de haber matado a su esposa, su suegra y sus hijas. “Pero ya es tarde para todo”.
Marti cuenta que una vez le dijo a Barreda que para que el libro se vendiera iba a tener que contar qué pasó el 15 de noviembre de 1992.
“Estoy arrepentido”, dijo el ex odontólogo. Y ante la cercanía de su muerte le dictó la frase que quería en su lápida: “Arrepentido de mis pecados”.
En sus días finales le reveló que le gustaba cazar. Marti le respondió que no era necesario tener un arma para cazar perdices, uno de los pasatiempos que tenía Barreda. Y que no mataba liebres porque les daba lástima. Su biógrafo se sorprendió. Si había sido capaz de matar a las mujeres de su familia como si fueran presas inofensivas, cómo podía decir lo de las liebres.
Insistió y le preguntó por qué le gustaba usar la escopeta:
-Querido, hay que asegurar a la presa.
Días después, Barreda murió en soledad.
La muerte parecía habérsele instalado como una máscara.
Su última máscara.
Una máscara que había cubierto a la anterior, que no era la misma.
La otra llevaba en sus rasgos la sombra del dolor de sus víctimas, tatuada entre las arrugas, los lunares y las líneas rígidas dibujadas en la piel de cuerina, en la piel que se bifurcaba en los pliegues imperfectos de sus asesinatos.
Acaso Barreda siempre llevó una lápida en su mirada.
Fuente: Infobae


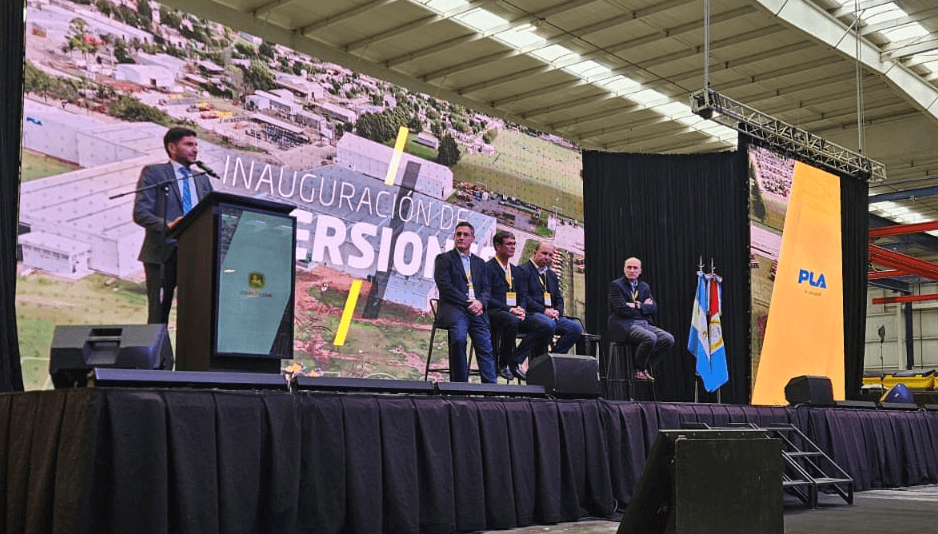

Paritarias: el gobierno de Santa Fe convoca para el lunes a gremios docentes y estatales
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KIU7M5I62VD67FZVHDG75I6HWA.jpg)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IVRU4F6COZESPMUD7Z3LALS2NI.jpg)
El apretado cronograma del Gobierno para aprobar la Ley Bases antes del Pacto de Mayo
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DUHU3YONIJBZLPIQDRHMU4YL2I.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MBYC7GI2E5FAHMVMNWSDC2UKQQ.jpeg)
Se fue de vacaciones y no volvió: de donar óvulos por 2500 dólares en México a sobrevivir en Berlín
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LS4DKMK5MVDYPDWKPGTPH6EUKM.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DBYRMO2VXFC2HI3FBLWY3O5RRA.jpg)




/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2023/12/563601.jpg)

Juliana Santillán defendió la "motosierra" en el empleo público y Germán Martínez la cruzó: "Mentira que son ñoquis"
/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2023/10/561444.jpg)
Fuerte apuesta a los créditos hipotecarios: por qué conviene comprar ahora una casa, según expertos

Lilia Lemoine criticó la marcha universitaria: "A los estudiantes les asignaban puntos extra si asistían"


Jubilaciones: Pullaro insistió en debatir qué hacer "antes que el sistema explote"

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7H5VA6R5LCU4A3LMTQMBPW27WA.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NKSZJSFDENHGNKBLTQWIXKTVII.jpg)
La Feria del Libro cuestionó la visita de Javier Milei y dijo que no podrá garantizar su seguridad: “No hay plata”
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/MTFH3MKO2BGZVK6TVAKJKT5T64.jpg)

